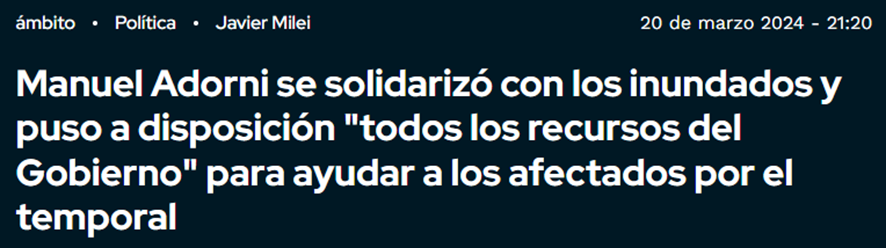Lautaro se tragaba el llanto en su escritorio, pero no podía evitar que los ojos se le llenaran de agua y que adquirieran un tono rojizo que se escapaba hasta los bordes de los párpados. Trataba de esconder la mirada dentro del cubículo que le asignaba la empresa. El ambiente de trabajo no era bueno. Todos competían entre sí y hasta había algunos que jugaban sucio contra sus compañeros para ganar unas chirolas más. Era difícil hacer amigos en un escenario así, y a Lautaro ni siquiera le caía bien la mayoría de sus compañeros. Otros sectores sí tenían gente con la que podía compartir unos mates, bizcochos y algún recreo.
—¿Qué hacés, Lauti? —le preguntó Alejandro, el compañero del cubículo de sus espaldas, cuando llegó—. ¿Todo tranqui?
—Bien, bien —contestó Lautaro sin darse vuelta, apenas torciendo la cabeza como para mostrar algo de rostro y nada más—. ¿Vos?
—Bien, boludo, re piola. Anoche me cogí una minita, mmm —apretó los labios e hizo un movimiento de cadera de penetración—. Zarpada la nena. Una perrita hermosa. La saqué de Trolinder —Alejandro hablaba como si tuviera veinte, pero ya tenía cuarenta y dos.
—¿Nena? ¿Edad…? —contestó Lautaro como para evadirse de sí mismo.
—Treinta y ocho… Bueno, para mí es una nena, qué sé yo —agregó cuando Lautaro falseó una risa ahogada—. ¿Qué te pasó ayer que faltaste? ¿Te quedaste culeando con tu novia?
—No… Se me prendió fuego la casa, boludo, me quiero matar —contestó Lautaro y se dio vuelta, exhibiendo el dolor de sus ojos al mundo en ese acto—. Perdí casi todo.
—Me jodés, Lauti, qué pijazo, la puta madre —se lamentó Alejandro con una mano en la frente, todavía de pie frente a él—. ¿Cómo pasó?
—Es que… —Lautaro intentó no ponerse a llorar y miró una pared lateral del cubículo de Alejandro—. Fue la tormenta. Un puto rayo, que pegó en mi casa y se prendió fuego. De pedo Regina y yo habíamos salido a tomar una birra.
—No, boludo, terrible… Pará. Tomá —dijo Alejandro, consternado, y sacó de su bolsillo una pila de más de treinta o cuarenta billetes de alta denominación. Agarró dos de esos y se los pasó a Lautaro—. Agarrá, boludo. Es por una causa noble —se dijo a sí mismo—. Lo necesitás más que yo.
Lautaro, desencajado y sorprendido al mismo tiempo, mientras su cabeza se debatía si debía aceptar los billetes o no, si no era poco dar apenas lo que vale un paquete de galletitas caras a una persona que acababa de perder todo o si la nueva solidaridad era mezquina, agarró los billetes y notó que además había un papel de un caramelo y un capuchón de lapicera entre ellos. Volvió a mirar a Alejandro, con movimientos lentos, como desencajado.
—Eso quedátelo, boludo, tranqui —dijo Alejandro refiriéndose al papel de caramelo y el capuchón—. Vos podés, Lauti. Fuerza —y le dio dos palmadas en el hombro antes de agitar en corto un puño cerrado, como si festejara un gol—. Vamos, Lauti —cerró la situación, se sentó en su cubículo, y se puso a trabajar con su computadora.