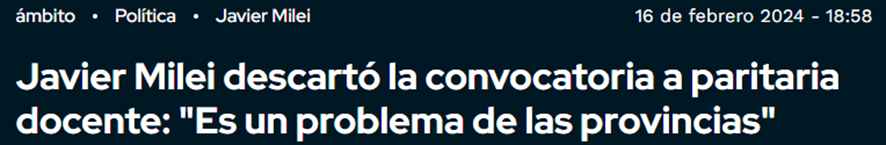La estación de servicio sobre Panamericana, pasando unos kilómetros de Escobar no es solamente un dispendio de combustible. Con el paso de los años logró consagrarse como el lugar elegido por los camioneros para frenar a comer y descansar, siempre que quede de paso.
Y es que, en realidad, con nada más que esas dos acciones, así sean tan vitales para la vida, uno se queda corto. Es casi un centro de salud, donde los camioneros pueden hacer su terapia de grupo, reforzar la unión que les da la fuerza sindical que les otorgó tantas conquistas materiales y, por sobre todas las cosas, un lugar para reír, compartir y disfrutar, casi como si fuera un club.
Para ellos siempre había alguien conocido; y, si no, estaba personal, con los que también tenían alguna interacción simpática o triste, pero esta última siempre que la tristeza fuera compartida. Sin perjuicio de eso, también estaban los que mandaban mensaje a algún colega: “¿andás por Escobar hoy? Yo voy”. En cualquier día normal en la estación alguien se va de boca con un “piropo”, alguien se lava los dientes en el baño, se encuentran algunos a compartir una mesa, y alguien dice “viva Perón, ¡carajo!”. A veces, en ese orden.
Y también, como en todo grupo humano contaminado por el capitalismo, sucedía la traición. O, al menos, así la vivió Facundo Arancibia, alias “Fecundo”, llamado así por tener hijos en varios pueblos del país, varias novias, ex novias, vínculos (como llamaba a las que se acostaban con él de vez en cuando, existiendo algún contacto entre ellos), y una, eso sí, solo una, esposa y madre de las hijas por él criadas.
Recién llegaba Fecundo, de treinta y siete años, a la mesa de sus compañeros con un plato de pastel de papas, el menú del día, con un vaso de gaseosa y un flan de postre. De los que estaban, ninguno era muy amigo de él, pero todos lo conocían. Salvo uno, que se escondía un poco la cara debajo de la gorra. Gabriel, se llamaba.
—Vení, Fecundo. Sentate acá con nosotros —lo saludó el Viejo Pereyra, un tipo con más años arriba del camión que debajo de él, morrudo pero petiso.
—¿Cómo andás, Pereyra? —lo saludó Arancibia con una palmada en el hombro—. Tucu, Santos, ¿cómo va eso? Buenas —saludó a Gabriel, esperando que se presentara mientras le tendía la mano por encima de la mesa—. Facundo, un gusto. Me dicen Fecundo, igual.
—Gabriel.
—¿Te conozco? Me parece que vi tu cara.
—No, soy nuevo.
—Bienvenido —sonrió Fecundo—. Che, Pereyra, ¿se sabe algo del aumento? ¿Nos van a tirar algo? Porque yo ya estoy… en las últimas. Mirá que vengo durmiendo poco, laburando bastante y así y todo estoy complicado.
—Estamos todos en la misma —contestó Pereyra con su voz ronca y profunda—. ¿Y para qué querés vos la guita? —le preguntó mientras cortaba la milanesa.
—Para vivir. Ahora una nena se me hizo señorita ya estoy gastando en toallitas y toda esa gilada, que sale un huevo —se quejó como si fuera ese su problema financiero—. Yo me tengo que comprar unas zapatillas, mirá cómo tengo éstas —y las tocó por debajo de la mesa aunque nadie amagó a mirar cómo estaba su calzado.
—No, claro, además tenés muchas bocas que alimentar —tiró Santos en la mesa.
—En casa somos cuatro —afirmó Fecundo con la boca llena de pastel de papas, como si fueran demasiados.
—¿Y afuera? —preguntó el Tucu, un hombre gigante que a veces se divertía metiendo miedo a cualquiera de tamaño más pequeño, como era el caso de Fecundo.
—No, nada, ¿qué sé yo? No es cosa mía… ¿no? —contestó Fecundo con total naturalidad—. O sea, yo fui claro antes que nada, a todas les dije “mirá yo soy tal, hago tal cosa, tengo tal familia, y cada tanto paso por el pueblo”, y el trato es ese: yo voy, les regalo alguna cosita de otro lugar, tomo una cerveza y me hecho un polvo. Después, bueno, yo no tengo la culpa de ser tan buena leche —se justificó mientras se acomodaba la ropa, más por algo de incomodidad que necesidad, y volvió a clavar el tenedor en el pastel de papas.
—¿Sabés qué pasa? —empezó el Viejo Pereyra—. Las chicas quedan embarazadas, tienen hijos, y se hacen cargo solas, al final.
—Bueno, ¿y? No soy el primero que lo hace —se justificó Fecundo.
—No, pero sí sos el primero que lo hace a propósito. Y en tu jueguito se lo hiciste a la hermana de un compañero —el Viejo Pereyra hablaba rápido, se le notaba enojado. Echó un cabezazo hacia Gabriel, que se sacó la gorra.
—¿No te acordás de mi familia en General Roca? —preguntó Gabriel mientras exhibía su rostro como prueba de algo.
—¿No te conozco? ¿O te parecés a alguien?
—Soy hermano mellizo de Paola Ruiz.
—Ah… —Fecundo se notaba aún más incómodo, indisimulable—. ¿Y cómo anda Pao?
—No tiene para mandar a tu hijo a empezar la escuela —le contestó Gabriel.
—Bueno, pero eso… no es tema mío. Ella ya sabía que la cosa era así.
—Pero te tenés que hacer cargo de los pibes igual, hijo de puta —saltó Santos desde un costado, como si no pudiera contener el enojo.
—No, pero yo… no es tema mío ese. Yo me hago cargo de mis nenas.
—Escuchame, boludo —dijo el Viejo Pereyra—. Vos donde ponés la pija ponés tu responsabilidad, ¿me entendés? Y si te hacés el boludo con los nenes sos un hijo de puta. Porque una cosa es si tenés diez, quince novias, ¿qué sé yo? Pobres de ellas, no me importa. Pero ya cuando estás involucrando chicos, pibe, me dan ganas de cagarte a trompadas —y agachó la cabeza para seguir—, así que si vos no nos transferís ahora lo que tenés para que se parezca a una cuota alimentaria para Paola, se te pudre todo, ¿está claro? ¿Y sabés a quién más le pasó como a Nico, tu hijo de General Roca? —Fecundo lo miraba serio—. Al Tucu, que lo tenés acá al lado. Miralo, pobrecito, ¿no te convence? Darle mejor oportunidad a un chico en la vida para que pueda estudiar, desarrollarse. Hay que ser muy hijo de puta para negarse, ¿no te parece?
Y no hizo falta más, que Fecundo ya estaba sacando el celular de su bolsillo para hacer una transferencia por un monto elevado.