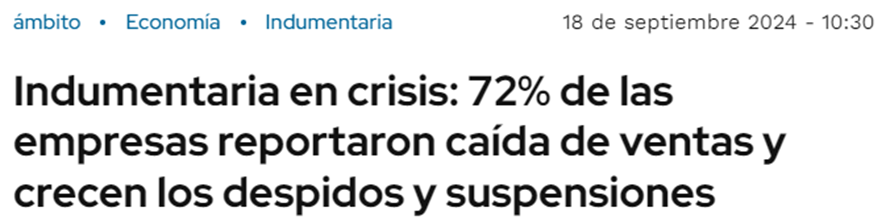Casi daba miedo verla así. Casi desnuda, las tetas al aire, apenas cubierta por unos viejos trapos de piso cosidos que le tapaban las caderas y unas bolsas de nylon a modo de calzado. Nada más. Muy sucia y algo gorda, de mal comida, pura mierda que encontraba en los tachos de basura y pan duro. A veces, una bandeja de comida preparada que alguien le regalaba, como esas pocas veces que pasó por el comedor.
En un barrio de Flores alterado, ella se había convertido en una especie de justiciera de estos tiempos. Según los rumores, había trabajado en una fábrica de medias del barrio de Pompeya, hasta que fue despedida a los cincuenta y dos, y quedó en bolas.
Se volvió loca y después terminó en la calle. O al revés. Dormía en la puerta de un local de ropa; aparecía cuando cerraba y se iba antes de la apertura. Se quedaba dormida mirando la vidriera.
De día, no paraba un segundo. Desayunaba el pan viejo sentada en un cartón (su cama), y gruñía cuando empezaba a ver a las pocas personas que salían a trabajar, al alba. Algunos vecinos salían más temprano para evitar su mirada y un posible cruce.
Luego de desarmar su rancho y esconderlo bajo el andén de la estación del tren, empezaba a deambular. Sin destino, pero con objetivos: ropa y comida.
Para la ropa, tenía dos métodos. El diurno consistía en aparecer repentinamente a espaldas de alguien tomando con fuerza la prenda deseada, gruñir cuando la víctima se diera vuelta y no soltar. El nocturno, más violento, directamente a trompearse por la ropa. Era el único método en el que se permitía usar palabras, pero solamente para mencionar la vestimenta que deseaba.
Solía elegir como víctimas a las personas que consideraba mejor vestidas.
Otra parte del día la dedicaba a meter los brazos enteros en tachos de basura en busca de comida. También descansaba, por lo general en un banco de la plaza, debajo del árbol que más aves tuviera, a la espera de que alguna encontrara la muerte por vejez. Nunca se le daba.
Pero siempre, antes de dormirse, abría su lata descascarada, donde tenía agujas de distintos tipos y tamaños, algunos hilos, trozos de cuerda, el encendedor, una pequeña navaja, una cara de San Martín recortada de un billete de cinco pesos y pequeños tesoros callejeros, y se ponía a trabajar.
Reparaba y mejoraba la ropa, dándole su propio diseño, mezclando los trozos que había conseguido en el tironeo con prendas enteras. Cuando estaba conforme con lo que producía, se acercaba a alguna persona desamparada, generalmente ancianos, y les entregaba, sin emitir palabras, la ropa que tenía para darles.