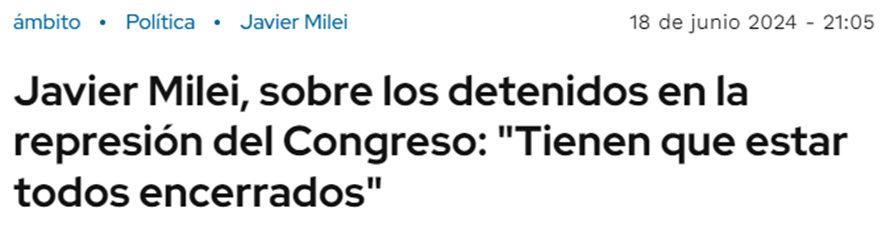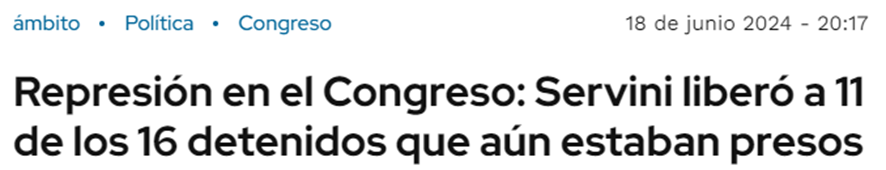Mi parte introvertida, que es prácticamente toda, siempre fue mi peor enemiga. De alguna manera el mandato social de tener amigos, o algo así, se choca con la timidez. Y, ojo, no es que no me gusten las personas y prefiera quedarme sola como una planta, no. Al contrario, a mi grupo de amigas lo tengo en lo más alto y no lo cambio por nada. Somos prácticamente hermanas desde que empezamos el secundario. Pero en la universidad cada una eligió una carrera distinta. A mí me costaba muchísimo pegar alguna amistad. Hasta que conocí a Martín.
Me pidió una birome el primer día de cursada de una materia de segundo año. Le presté, pero no me animé a pedírsela de vuelta, y me la devolvió la clase siguiente. Hasta ese entonces apenas habría hablado unas quince veces en la facultad, y la mitad con monosílabos. Me hizo un chiste, me reí por compromiso y empezó nuestra amistad.
Martín era… distinto. Y parecía bueno. Siempre hacía comentarios que se destacaban, que rompían el molde. A veces porque sus posturas eran extremas, a veces por no tener pelos en la lengua, y otras porque sus palabras no tenían sentido.
De alguna forma compensábamos mi introversión con su extroversión y nos llevábamos bien. Nos acompañábamos en la cursada y pasábamos buenos ratos como compañeros. Y no es que me gustara, pero… qué sé yo. Mis amigas se pusieron todas de novia y a mí nadie me tiraba onda, entonces me hice la idea de que a lo mejor podía salir con él.
Había decidido que después de terminar esa materia, me le iba a tirar. Bueno, o algo así. No lo pensé mucho. Por suerte ese momento ni siquiera llegó. En cambio, me di cuenta de que era un sorete. Un mala leche. Y, encima, facho.
La consigna del final obligatorio era resolver una causa ficticia en la cual se imputaba a una cantidad de personas detenidas durante una manifestación. Para resolverla había que esgrimir argumentos que dieran vuelta la acusación, usando derechos de la Constitución y de los tratados internacionales, y demostrar, de alguna manera, que las personas estaban amparadas.
Yo rendí bien, y me saqué un ocho. Martín, boludo como él solo, no estudió de la Constitución actualizada, con las reformas. Estudió de la original y su reforma de 1860. Entonces, claro, derecho de reunión, de libre expresión, de libre asociación, todas esas cosas no existían. Se sacó un uno.
Me reí de que hubiera estudiado del texto viejo, porque era obvio que no servía. Y él se puso como loco. Me empezó a putear ahí en el pasillo de arriba a abajo, como si fuera mi culpa. “Por gente como vos que defiende estas cosas el país está como está”, dijo, y se fue.
Un montón. Menos mal que no me le tiré al imbécil ese. Prefiero ser introvertida que rodearme de boludos.