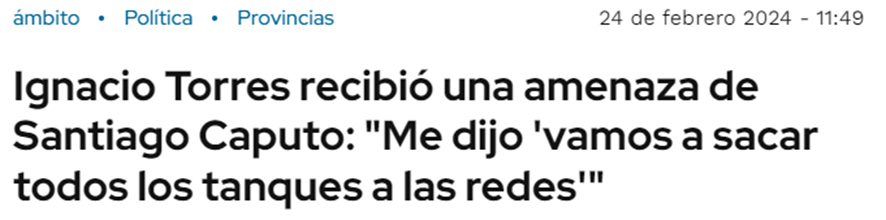El jefe los llamaba tanques, pero en realidad no eran más que un grupo de adolescentes tardíos aferrados a esa etapa de la vida en la que habían pasado horas, años si las sumáramos, frente a la computadora, jugando juegos online, offline y, en el último tiempo, en redes sociales, a las que habían ingresado para averiguar cómo hacer que los pesos que sus padres les daban como manutención no perdieran valor y les permitieran continuar adquiriendo juegos y accesorios de computadora que los hicieran ver menos ridículos al transmitir o grabarse durante las partidas.
Como condición necesaria, los tanques provenían de familias de clase media, no siempre acomodada pero sí gorilas, consumidores de medios hegemónicos, y fervientes aduladores de una clase social rica que los despreciaba. Recién con la llegada al poder del nuevo gobierno podían aspirar a tener un primer trabajo que los sacara de las casas de sus familias, donde en lugar de tanques se los solía llamar parásitos o, sencillamente, vagos.
Los tanques eran, por aplastante mayoría, hombres castos que en su vida habían visto una teta (ni hablar de dos juntas) más que a través de sus pantallas. Soñaban con algún día tocar el cuerpo de una mujer con consentimiento, pero no soñaban con enamorarse; bastaba con el premio creerse conquistadores y poder regodearse en sus grupos de amigos de haber puesto el pito adentro de una muchacha. Quizás así dejarían de llamar “sexo” al momento de verse ganadores de una discusión en redes sociales.
Su arena era ese mundo virtual en el cual podían esconderse detrás de cualquier imagen sin ser reconocidos. Desde ahí podían despotricar contra el mundo que no se limitaba a las redes sociales. Pero con el aumento de la importancia de éstas en la política y en la vida social, los tanques habían encontrado su punto fuerte: eran ellos los que habían moldeado los mecanismos, los discursos y la interfaz en la que se construía un mundo de usuarios entre personas, bots y trolls.
La estupidez humana era para ellos la tierra fértil en la que crecían sus raíces, mientras las redes sociales les aportaban la capacidad de reproducir casi como una fotocopiadora sus posturas políticas, por más idiotas que fueran. Pero ahí eran reyes. Con sus bots y trolls, los tanques podían construir e instalar un relato que podía convertirse en una realidad para cualquier otro usuario. De esa forma, lo que minutos antes no era más que una mentira inventada por un muchacho con acné juvenil y un gran rencor contra un mundo rechazante, podía en horas ser un nuevo eje de la discusión política real.
A diferencia del presidente, el jefe no era un tanque. Era un niño rico que había tenido una vida con amigos, mujeres, placeres y el mundo servido en bandeja. A diferencia de sus subordinados, nunca había sentido el rechazo. Lo suyo no era el rencor, sino la ambición. Pero sabía cómo manejar a sus tanques. De cara a la guerra venidera, los convocó en la casa de gobierno:
—Como ya estarán al tanto, tenemos en frente un enemigo al que tenemos que destruir. Aplastarlo y disciplinarlo para que los demás puedan ver que somos más fuertes —frenó su paseo de lado a lado del salón para encenderse un cigarrillo y que los tanques lo admiraran como si él tuviera todos los trucos para acceder a una mujer—. Aunque tengan que sufrir otros argentinos y que veamos que se difunde que es culpa de nuestro gobierno, seamos conscientes de que no es así. Vinimos a transformar al país y lo vamos a lograr. A los enemigos, ni justicia, como decía… Bah, qué sé yo. Estemos preparados, quiero que se pongan en modo troll a fondo, que descalifiquen y destruyan a todos los que nos ataquen. Vamos a necesitar toda nuestra capacidad de destrucción. Acuérdense que ganamos las elecciones gracias a las redes, ahora necesitamos derrotar a un enemigo mucho más chico, pero representante de un grupo que puede ser conflictivo. El destino de la cabeza de la gente está en nuestras manos.