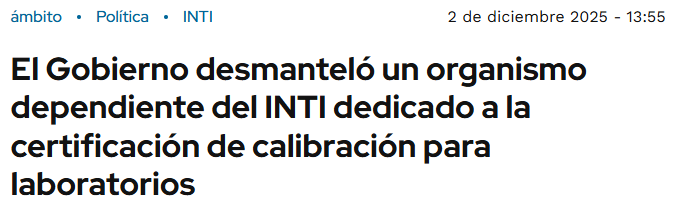Leopoldo Serrizuela esperaba con su esposa Norma a que el médico los llamara desde la puerta del consultorio. Aunque ya habían pasado casi dos horas desde su llegada, todavía no era su turno: les habían anunciado que el doctor se había demorado por una emergencia con otro paciente. Leopoldo, aunque no se moviera, sentía el dolor de la artritis en todo su cuerpo esa tarde húmeda.
Para llegar al hospital, habían atravesando tres municipios enteros en colectivo, como solían hacer, porque a ella el tren la ponía paranoica desde aquella tarde en que había visto cómo un hombre arrojaba a su pareja a las vías del tren.
A Leopoldo le costaba un dolor inmenso subir el escalón del colectivo, que nunca paraba contra el codtón de la vereda. Mordía sus dientes incluso antes de despegar un pie del piso.
—¡Serrizuela! —anunció el doctor Bogetti.
—¡Sí! —se emocionó Norma y se levantó apurada. —Vamos, Polo.
Lo ayudó a pararse en cámara lenta y caminaron, igual de lento, hasta el consultorio. Cuando se asomaron a la puerta, el doctor ya estaba por salir de nuevo, quizás a llamar al próximo paciente en la lista.
—Doctor, vinimos porque volvió a empeorar —anunció Norma y lo señaló a su marido. Leopoldo respiraba hondo, cansado. Se le notaba en su menudo cuerpo.
—Ajá. A usted… —Bogetti revisó la historia clínica en su computadora—. Veo que le había dado un medicamento para empezar a tratarse en marzo, que después de eso tengo mejorías en julio y desde ahí no nos vimos, ¿verdad?
—Es que antes me hizo bien, pero ahora… —Leopoldo lamentó con la cara y negó con la cabeza.
—¿Usted sigue tomando como yo le había dicho? —dudó Bogetti.
—Sí, todos los días, pero siente que no desinflama —contestó Norma por él.
—Hasta me tomo más de una por día a veces y recién ahí calma un poco —agregó Leopoldo, deslizando su mano envejecida en el aire.
—No, debe estar cortando el tratamiento —aseguró el doctor Bogetti con los ojos cerrados y las ojeras bien marcadas.
—Mire, le traje acá —dijo Norma y sacó de su cartera decentas de blisters de vacíos de pastillas.
—¿Podremos cambiar de medicamento por uno más fuerte? Pasa que yo tengo que manejar el taxi todos los días y así me duele mucho —imploró Leopoldo.
—Teniendo ochenta y tres años no debería trabajar —aseguró Bogetti.
—Es que no alcanza —lamentó Norma—. Yo le digo que trabaje menos, pero él…
—No hay medicamento más fuerte —interrumpió Bogetti.
—¿No hay uno de laboratorio Marlboro? —preguntó Leopoldo, con la respuesta en la lengua.
—No trabajo con ese laboratorio —resolvió Bogetti, como para no aclarar que el visitador médico de su laboratorio llevaba también una comisión que le salvaba el mes a mes—. Probemos seguir así un mes más, Leopoldo. Si no funciona, veremos si aumentamos la dosis.