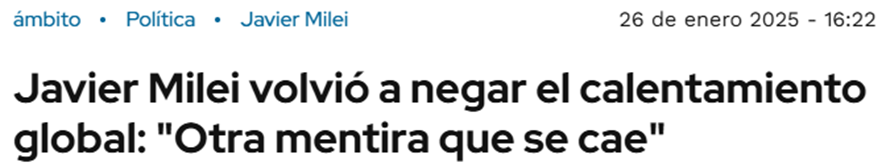La rana verde, bípeda y ya no tan saltarina como las conocemos, avanzó por el pasillo del laboratorio. Sus pasos rebotaban en el suelo apenas, solamente como una condena de sus antepasados. Una pata a cada paso. Podía saltar, sí, así volvía a su casa. Pero el aula de la escuela exigía algo de decoro. Jamás hubiera podido entrar al colegio sin caminar de esa manera.
Llegó hasta un armario de madera y puertas casi enteramente de vidrio, abrió una hoja y recogió de ahí un recipiente de vidrio y un frasco lleno de pequeños humanos apelmazados, que se movían lo que les permitía el frasco.
La rana verde volvió al mostrador del laboratorio desde el cual daba la clase, llenó el recipiente con agua de una canilla y lo colocó encima de un mechero encendido.
Justo después, levantó el frasco ante sus ojos, lo observó unos segundos, en silencio, apretó la tapa con tres húmedos y pegajosos dedos y la abrió. Ya algún humano intentaba escaparse, pero la rana los detenía con un palillo.
Dos segundos más tarde, había elegido a uno. Un hombrecito diminuto, blanco, de pelo relativamente corto. Con el palillo lo recogió del frasco y también lo arrojó dentro del recipiente que comenzaba a calentarse.
La clase entera festejó, en chiste, que se lo arrojara ahí. Se vio al hombrecito, flotando en el agua, asustarse por las risas. Pocos segundos más tarde, ya se le había pasado el susto y nadaba por todo el recipiente.
—Ahora tenemos al humano dentro del agua —explicó la rana verde, aunque todos lo habían visto—. Van a advertir que ahora se mueve, está un poco intranquilo. El agua todavía está fría.
El agua se calentaba lento solamente para los que estaban fuera del recipiente. Adentro, el hombrecito no tardó en sentir la corriente cálida que subía en forma de burbujas y quedó haciendo la plancha de cara al techo, mientras las burbujas masajeaban su espalda.
—Ahora vamos a ver que se va a empezar a sentir distinto —advirtió la rana.
El hombrecito se acomodó contra un costado, como si se tratara de un jacuzzi.
—A partir de ahora se va a empezar a cocinar —marcó la rana el momento exacto.
El humano siguió ahí clavado en medio de la ebullición unos minutos hasta que advirtió que su cuerpo empezaba a arder a niveles inimaginables y a perder su piel como si estuviera hecha de gel. Justo en ese momento, dejó de moverse.
—El humano se acostumbró tanto, que no alcanzó a reaccionar. Para cuando se quiso avivar de que se estaba cocinando, ya teníamos la mesa servida —explicó la rana—. El humano se volvía chico mientras el anfibio se ponía grande y luego, al final, se extinguieron. Les aclaro que el espécimen recién cocinado es una versión creada a partir de microorganismos que logran replicarlo en todo, pero no era un humano verdadero. Quedan riquísimos con mostaza —dijo la rana, sacó una bandeja debajo del mostrador llena de humanos ya condimentados y empezó a croar.