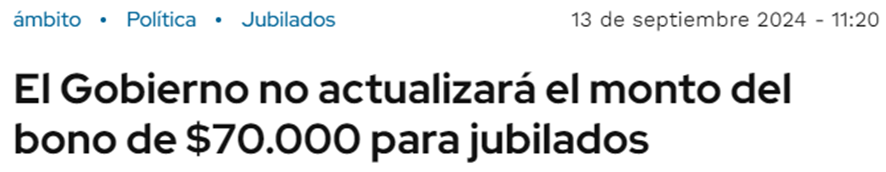Sonaba Los Piojos al palo. Lo había puesto uno de los diputados, que estaba emocionado con la vuelta de la banda y, aunque nunca le habían gustado, había decidido asistir a uno de los recitales. Un poco para aprovechar que estaba cerca, otro poco para tener algo de qué hablar, y mucho más para fingir que compartía un sentimiento colectivo. Eso sí, a platea, nada de campo.
El asado se había organizado en una estancia a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, y los ochenta y siete héroes que habían votado el veto al aumento jubilatorio estaban ahí.
—¿Viste que vuelven Los Piojos? —preguntó el diputado recién ingresado al fanatismo a una colega durante la recepción, mientras los invitados tomaban algo desperdigados por el parque.
—Ah, sí… —contestó la diputada, perteneciente a otro bloque, que había quedado a solas con él luego de que un compañero suyo se fuera al baño—. ¿Vas a ir?
—Sí, más vale, ya hablé para que me consigan entrada. ¿Vos?
—No… —contestó la diputada y aprovechó un sorbo de su cerveza para mirar alrededor.
—Lo mal que se vive, lo bien que se está —cantó el diputado acompañando la música—. Qué actual, ¿no? —repitió lo que había escuchado en la radio el otro día.
—Bueno, pero este gobierno vino a cambiarlo en serio ahora.
—¡Atención! Atención, por favor —el vocero golpeó un tenedor contra una copa para convocar a los invitados—. Ahora va a ir saliendo el asado, así que, por favor, acérquense a sus asientos. Hay abundante para todos, no se peleen por un pedazo de entraña, por favor —dijo, socarrón—. Eso sí, por favor, saquen la música esta así comemos tranquilos.
—¡Pero justo somos ochenta y siete! —gritó el diputado fanático desde su lugar.
—¿Y? —preguntó el vocero—. Además, solo ustedes, los diputados, son ochenta y siete. Somos más.
Le hicieron caso al vocero y la música redujo al punto de ser inaudible, dando lugar al sonido ambiente del lugar: desde la puerta del predio, cientos de jubilados golpeaban cacerolas, cantaban e insultaban sus reclamos para no morir de hambre.