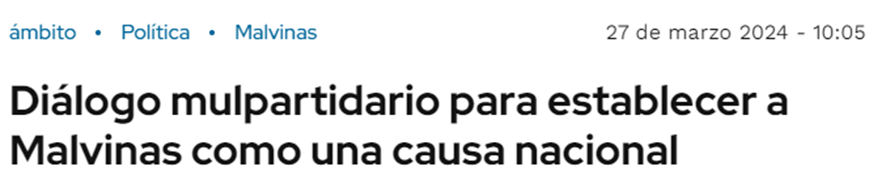La vida de Melina ya era bastante exigente entre el trabajo en la panadería, donde últimamente le estaba tocando hacer horas extra porque el jefe había decidido despedir a una compañera, y todo lo que implicaba mantener en pie a su familia. César, su esposo, trabajaba en una fábrica de neumáticos. Compartían tres criaturas, ninguno alcanzaba los trece años. Y, por alguna u otra razón, ella era la única que se encargaba de las tareas de la casa, aunque renegara y reclamara que le dieran una mano.
Su día empezaba a las siete menos cuarto, aflojaba entre las seis de la tarde y las ocho, y se relajaba del todo después de lavar los platos de la cena. A César ella lo entendía y no le reclamaba. Bastante se rompía en el trabajo. Su hija todavía era muy niña como para encargarse de algo y hacerlo bien. En cambio, los varones sí estaban en edad de hacerse cargo de algunas tareas de la casa, pero eran batallas en las que ella aún no había logrado encontrarle la vuelta. En medio de ese contexto, apareció la senilidad o el alzhéimer, no sabían determinarlo aún, de su padre Aldo.
La primera señal había sido que Aldo andaba por la vía pública con los pantalones sucios. La segunda, apenas días más tarde, que se había retirado de algún negocio sin abonar los productos que había elegido. En ambos casos, Melina logró hacerse el hueco en su agenda para solucionar los problemas. Habló con Aldo y, a pesar de notarlo un poco perdido, intentó convencerlo de no continuar con ese libre albedrío descontrolado, y estar más atento a lo que hacía. Dos semanas más tarde, ya temía por la vida de su padre que había llegado a perderse a pocas cuadras de la casa donde había vivido los últimos cuarenta y siete años. Melina sabía que ni Aldo ni César aceptarían vivir bajo el mismo techo, y eso la ponía en aprietos. Ni hablar de mandarlo a la casa de su hermana, peor todavía. Pagar un lugar implicaría complicar la economía de toda la familia y, de alguna manera, ella intentaba evitarlo.
Hasta que, un día, Melina se enteró de que su padre le había regalado su colección de camisetas de Morón a Lidia, la vecina de la vuelta. Ella tenía con Aldo un amor imposible desde el momento en que la familia de Melina se había mudado ahí. O eso suponía Melina que, cuando era niña los veía compartir unas risas en la puerta de la casa de Lidia.
Melina tocó timbre y esperó. Estaba con la ropa de la panadería puesta, había salido para allá sin demorarse ni un segundo. Agarraba con una mano la reja, fuerte, y el tiempo no le pasaba. Estuvo rígida un minuto entero en el que pudo ver lo prolijo y lindo que estaba el jardín delantero de la casa de Lidia, y volvió a tocar el timbre.
—Melina, ¿sos vos? —se escuchó al otro lado de la puerta al mismo tiempo que una llave colocarse en la cerradura. Lidia se asomó y se acercó a abrir la reja. Tenía setenta, pero se veía de diez menos, era una mujer muy vital y con la seguridad como expresión en su rostro. Había enviudado hacía unos años y tenía hijos que vivían lejos.
—Hola, Lidia, ¿cómo estás? —preguntó Melina, desde la vereda, después de saludar a Lidia.
—Bi… —empezó a contestar. pero fue interrumpida.
—Sé que vino mi papá a verte, ¿puede ser? —asintió en invitación a Lidia.
—Sí, sí. Pasó, estuvo un rato acá. Lo noté un…
—¿Puede ser que te haya dado toda su colección de camisetas del Gallo?
—Sí, me las trajo acá. Están hermosas. También trajo pantalones, campera, todo —sonrió Lidia.
—Claro, de eso te quería hablar —con una mano envolvía la otra—. Él ahora esta un poco enfermo, está con… alzhéimer, o capaz que está viejo, nomás. No sé. Pero las camisetas que te regaló en realidad son algo que los hijos y nietos queremos, es como la joya de toda la familia esa colección. Qué sé yo, son momentos vividos con él, partidos, ascensos, descensos, todo eso. Y la verdad que quisiéramos que eso siendo parte de la familia. Como para que cuando él ya no esté, nos queden los recuerdos y algo donde podamos pensar en él.
—Melina, querida —ahora era el turno de Lidia sin ser interrumpida—. Tu padre me las regaló. Fue decisión de él tener ese semejante acto de… grandeza, y de afecto por mí y por mi familia. Es verdad que acá no somos hinchas de Morón, pero sigue siendo el alma del barrio, todos tenemos algo que ver con el club. Entonces no puedo devolvértelas así nomás, porque yo siempre quise tenerlas. Me acuerdo cada vez que Aldo tenía camiseta nueva y me la mostraba —se le iluminó el rostro en una sonrisa—. Igual, no te preocupes. Las voy a cuidar como si fuera mi vida misma. Y, si algún día no las queremos más, a lo mejor te las podemos devolver. Lo que sí te voy a pedir, o recomendar —y levantó un dedo—, es que no vuelvas a decir que tu padre está loco ni perdido ni nada de eso, porque no es así.
En cuanto terminó la frase, cerró la reja y encaró para su casa, haciendo oídos sordos a lo que Melina le contestaba, incluso cuando la trató de ladrona, aferrada a los barrotes, y le dijo que sus hijos nunca olvidarían a la mujer que les robó el pasado y un pedazo de alma. Entonces, y quizás por castigo a lo que su loco padre había hecho, Melina decidió que era mejor dejarlo en un geriátrico, antes que seguir perdiendo su pasado y futuro.